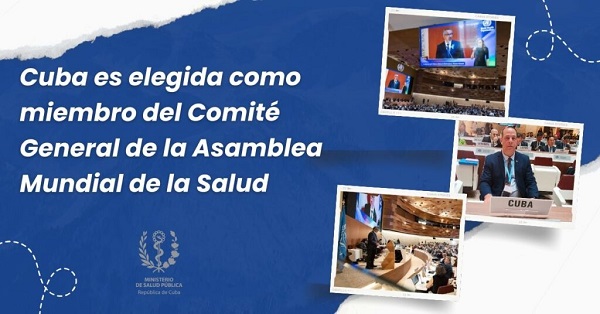La V Convención Internacional Cuba-Salud 2025 destacó en su tercera jornada los avances y futuros proyectos en la colaboración bilateral en salud, biotecnología y formación académica entre Cuba y China.
El ministro de Salud Pública de Cuba, Dr. en Ciencias José Ángel Portal Miranda, resaltó la importancia de China como socio estratégico en el desarrollo sanitario de la nación y en la promoción de un modelo de cooperación Sur-Sur en salud.
Durante su intervención en el Foro de Cooperación China-Cuba, el titular cubano subrayó los logros históricos y las nuevas oportunidades de colaboración en áreas como biotecnología, atención primaria y respuesta a emergencias.
Una alianza basada en la solidaridad y la ciencia
Portal Miranda recordó que los vínculos entre ambos países se remontan a 2006, cuando, por iniciativa del líder histórico Fidel Castro, se estableció un programa de colaboración médica que incluyó la construcción de hospitales oftalmológicos en China, atendidos por profesionales cubanos. “A China y a Cuba nos une la convicción de que la salud no puede ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos”, afirmó.
Además, destacó que, durante la pandemia de covid-19, ambos países reforzaron su apoyo mutuo con el intercambio de insumos y conocimientos. “Nos solidarizamos y desarrollamos diversas acciones de cooperación que salvaron vidas”, señaló.
La realización de este Foro científico hace realidad uno de los acuerdos adoptados en noviembre del pasado año, durante la visita del doctor Lei Haichao, ministro de la Comisión Nacional de Salud de China, cuando nos propusimos, entre otras acciones, incrementar los intercambios científicos y académicos; avanzar en el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos, así como fortalecer la colaboración en el sector médico farmacéutico, apuntó Portal Miranda.
“Esa visita, así como la firma del Plan de acción para el periodo 2024-2026 en el campo de la Salud, se abren nuevas oportunidades para la colaboración en nuestro sector”, refirió.
Entre los avances más recientes, el ministro cubano mencionó la adopción de cinco contratos para servicios médicos cubanos en China, incluyendo la construcción del Hospital Internacional de la Amistad China-Cuba en la Universidad de Hebei.
Asimismo, un centro Internacional de Estomatología en desarrollo, como parte del Proyecto Parque Industrial China-Latinoamérica (PICLA), y 15 agencias chinas vinculadas al turismo de salud en Cuba, con contratos firmados para servicios médicos especializados.
“China representa un aliado estratégico para el intercambio científico-técnico en las áreas de la Salud Pública, la atención de Salud y la tecnología médica, aseguró Portal Miranda, resaltando la importación de medicamentos y equipos médicos desde el gigante asiático.
“La visión que compartimos de hacer de la ciencia una herramienta para el bienestar de los pueblos, nos ha permitido a través de los años recorrer importantes caminos juntos, como parte de lo cual ha sido clave el funcionamiento de la Comisión Intergubernamental Cuba-China para las relaciones económicas, comerciales, financieras, de cooperación y científico-técnicas, convertida en un instrumento clave para identificar prioridades, concretar proyectos conjuntos y ampliar los marcos de colaboración”, señaló el ministro.
Recordó que en el más reciente de esos encuentros, que sesionó en octubre de 2023 en la ciudad china de Pekín, presidido por el viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrisas Ruiz, se destacó el papel determinante que tiene esa Comisión para potenciar la participación efectiva de China en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030, así como para el impulso y fortalecimiento de la cooperación en todos los ámbitos.
“Es alto el reconocimiento que manifiesta la población china que se ha beneficiado con ellos, tanto en la actualidad como en momentos anteriores, sobre todo en los hospitales oftalmológicos construidos por Cuba en China que forman parte de un amplio Programa oftalmológico diseñado y promovido por Fidel, que contribuyó a la presencia de médicos cubanos en la República Popular China, y que en la actualidad continúa activo”, apuntó.
Educación e innovación: Pilares de la colaboración futura
El titular de Salud enfatizó el potencial de crear una Red Binacional Académica entre universidades médicas de ambos países, así como el impulso a la medicina tradicional y la cirugía mínimamente invasiva.
“Hemos graduado a 666 profesionales chinos en nuestras universidades, y ahora buscamos ampliar los intercambios”, dijo. Recientemente, se firmaron acuerdos con instituciones como la Universidad de Medicina Tradicional China de Henan para impulsar la investigación conjunta.
Durante el evento, China fue designada Invitado de Honor de la XVI Feria Comercial “Salud para Todos”, lo que refuerza su papel como socio comercial en el sector biofarmacéutico. Más de 20 empresas chinas participan en la feria, mostrando equipos y tecnologías para el sistema sanitario cubano.
El ministro Portal Miranda cerró su intervención con un mensaje de gratitud hacia China y un llamado a “seguir construyendo un modelo de cooperación que sea ejemplo para el mundo”. La alianza entre ambas naciones, basada en solidaridad y desarrollo científico, sigue siendo un pilar para la salud global, sostuvo.
“Reiteramos nuestro compromiso con estos propósitos y nuestra disposición para seguir fortaleciendo esta cooperación”, concluyó.
Haití llama a la solidaridad internacional para enfrentar riesgos sanitarios transfronterizosEn su intervención durante un segmento de alto nivel en la V Convención Internacional “Cuba Salud 2025”, Bertrand Sinal, ministro de Salud Pública de Haití, destacó la necesidad urgente de cooperación internacional para enfrentar los riesgos sanitarios transfronterizos.
“Haití continúa facilitando el acceso a los servicios de salud a pesar de los desafíos críticos que enfrenta. Agradecemos el apoyo de otros países, y hacemos mención especial a las brigadas médicas cubanas y la contribución histórica de Cuba en la esfera de la salud”, agregó.
Sinal afirmó que el sistema de salud cubano representa un modelo de referencia en acceso a la salud y señaló que los indicadores de mortalidad infantil de Cuba son ejemplos alentadores en la región. También destacó que Cuba ha permitido reflexionar sobre aspectos esenciales relacionados con la universalidad en el acceso a los servicios sanitarios, resaltando su paradigma como un caso digno de estudio.
En su discurso, el ministro reafirmó el compromiso de Haití con los principios de salud para todos que sustentan sus políticas públicas. Asimismo, hizo un llamado a la solidaridad internacional, instando a la comunidad global a apoyar al pueblo haitiano, frente a los significativos desafíos que enfrenta en el contexto actual.
Bertrand Sinal resaltó la importancia de fortalecer los lazos de cooperación global para garantizar sistemas de salud resilientes y accesibles, subrayando la urgencia de responder con acciones conjuntas a las crecientes necesidades del sector.
Cooperación y tecnología, pilares de la lucha contra enfermedades crónicas en África
En los paneles desarrollados a continuación, relacionados con las políticas públicas y su papel en el control de las enfermedades crónicas, Celso Da Nascemento Matos, ministro de Salud de Sao Tomé y Príncipe, destacó los avances y retos de su país en materia de salud pública, así como el desarrollo de nuevas estrategias para enfrentar los desafíos actuales y futuros.
El ministro enfatizó los buenos resultados alcanzados en los últimos 35 años en el control de ciertas enfermedades, y abordó el papel fundamental de los recursos humanos y la infraestructura hospitalaria en el fortalecimiento del sistema de salud.
Sin embargo, reconoció que los problemas persistentes en el sistema han llevado al desarrollo de un nuevo plan de acción que incluye la definición del perfil de cada comunidad, la presentación y ejecución del plan, su monitorización y evaluación, así como el financiamiento y sostenibilidad.
Asimismo, destacó que el principal objetivo del plan es garantizar la prestación de cuidados de salud de calidad en todos los niveles del sistema sanitario, promoviendo una reforma integral basada en un enfoque multisectorial y transversal.
En este contexto, subrayó la importancia de estar preparados para enfrentar nuevas epidemias y resaltó el apoyo constante de Cuba a través de sus misiones médicas en Sao Tomé y Príncipe.
En ese sentido, Aaron Motsoaledi, ministro de Salud de Sudáfrica, centró su intervención en la importancia de las políticas públicas para el control de enfermedades crónicas y en las iniciativas llevadas a cabo en su país para abordar este desafío en el contexto nacional y global.
“África también enfrenta el impacto de estas enfermedades, para las cuales se han establecido prioridades que buscan abordarlas con eficacia. Sin embargo, las desigualdades en el acceso a los servicios de salud, agravadas por la situación económica, continúan afectando al sistema sanitario sudafricano”, expuso el ministro.
En este marco, subrayó la incorporación de tecnologías que permiten diagnosticar estas enfermedades con mayor rapidez, facilitando una respuesta más eficaz.
Motsoaledi mencionó también los logros alcanzados tras la pandemia de COVID-19, incluyendo una reducción del 20% en los casos de tuberculosis gracias a un programa amplio de pesquisaje. Resaltó también los resultados de las políticas implementadas, como la disminución en el consumo de tabaco y alcohol mediante estrategias de concientización, y la notable reducción del consumo de sal, lo que ha incidido en una menor prevalencia de enfermedades cardiovasculares en un periodo de ocho años.
El ministro afirmó que las leyes no solo tienen impacto en la economía, sino también en la promoción de la salud. Además, compartió avances en la integración de la atención a la salud mental en las políticas y estrategias sanitarias del país, destacando el compromiso de garantizar el derecho al acceso a estos servicios bajo los principios de universalidad y solidaridad social.
Motsoaledi reforzó la necesidad de construir sistemas de salud equitativos y sostenibles, destacando el papel de la colaboración internacional para enfrentar los retos compartidos en materia de salud pública